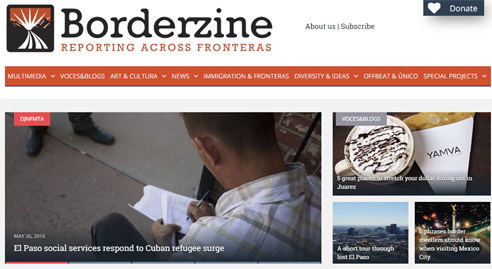EL PASO — Quizá ya lo hemos olvidado. El 17 de abril murió Gabriel García Márquez. Curiosamente su cuerpo eligió morir en la fecha en que murió Benjamin Franklin, al cual quizá le hubiera gustado conocer, y asimismo en el mes en que fallecieron Cervantes, Shakespeare, el Inca Garcilaso, Juana Inés de la Cruz, César Vallejo, Úrsula Iguarán, Yasunari Kawabata y Octavio Paz. Pero tales datos son, desde luego, meramente llamativos y sólo interesan al pedante o al enamorado de las coincidencias. Lo esencial (si es que hay algo esencial en el mundo) es que mientras García Márquez estaba vivo sentíamos que al rompecabezas de nuestra Latinoamérica, pese a su aspecto de disparate, no le faltaba ninguna pieza. Por lo menos teníamos en claro que, pese a que él había dejado de escribir desde hacía un puñado de años, nuestro Nobel colombiano, al que todos llamábamos simplemente Gabo, con su sola presencia entrañaba siempre un mundo mejor.
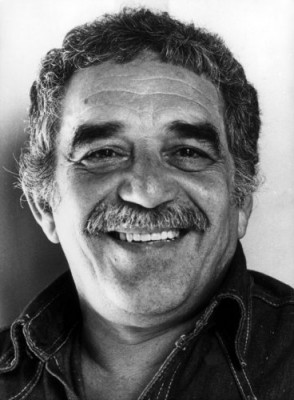
Gabriel García Márquez (March 6, 1927, Aracataca, Colombia – April 17, 2014, Mexico City, Mexico) (©National Archieef Nederland)
Cuando un hombre nos ha dejado en herencia una obra tan admirable como la de él, su biografía tal vez carece de importancia. Pensando en el caso de García Márquez, ¿acaso no es más que suficiente la experiencia (la fascinante experiencia) de la lectura de sus cuentos y novelas, sus artículos y crónicas? Fijémonos, por ejemplo, en estos dos pasajes de Cien años de soledad:
«—¡Carajo! —gritó.
»Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que la había picado un alacrán.
»—¿Dónde está? —preguntó alarmada.
»—¿Qué?
»—¡El animal!
»Úrsula se puso un dedo en el corazón.
»—Aquí —dijo.»
(…)
«Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabezar de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto despertando hacia atrás».
Son pasajes técnicamente distintos, hasta el punto de que bien podrían corresponder a dos novelas muy diferentes. Y no solamente eso: cada uno de ellos es, de por sí, un relato completo y satisfactorio. El primero concentra en pocas líneas el corazón del melodrama, lo hace sin temer a la cursilería y, aun más, precisamente echa mano de ésta para exprimirla hasta que suelte el dolor que lleva escondido bajo la piel del ridículo. El segundo caso parece una muestra de relojería borgiana, aunque fabricada con el zumbón espíritu del Caribe. El inicio deliberadamente ambiguo sugiere, por un lado, que José Arcadio Buendía aceptaba con pasividad el conforte del sueño, y por otro, que podía convocarlo a voluntad. Después, todo el proceso de este sueño aparece detallado con un cierto candor, sin extrañeza, lo que contrasta con la posibilidad de que se habla de algo que desobedecería las leyes de la ciencia. En tal sentido, quizá estaríamos entrando en un amable laberinto donde acechan lo subversivo y lo fantástico, y donde lo prosaico adquiere tintes de maravilla.
Se dice que la clave de toda buena narración radica en su capacidad para transformar historias comunes en extraordinarias. No sería menos exacto decir que se trata de una capacidad para recordarnos que cada historia humana es extraordinaria. Tal vez no lo sea en términos de gran escala social, ya que la participación de la gente en los eventos políticos no es la misma, y muchas personas evitamos pensar por cuenta propia, ser valientes y rebelanos frente a las tropelías. En adición, el mérito que asignamos a un comportamiento humano es circunstancial y con frecuencia muy subjetivo. Y aunque estemos de acuerdo, por ejemplo, en que la existencia de George Washington tuvo mayor importancia que la existencia de su ayuda de cámara, en verdad nada nos autoriza a desmerecer lo que pudo haber creído el ayuda de cámara de sí mismo, ni a negar el pequeño círculo de su influencia. En todo caso, la importancia que se asigne a cada personaje suele depender del punto de vista con que se construya el relato de su vida. Asimismo, todos sabemos que no es posible conocer a ninguna persona hasta el último detalle, de suerte que debemos resignarnos a una gran porción de ignorancia al respecto. Por otra parte, ni siquiera las personas que nos aman pueden impedir que la agonía sea exclusivamente nuestra y muramos solos. Esto origina un campo de estudios inmensamente atractivo tanto para las ciencias como para la filosofía, y un área de interminable especulación creativa para la literatura. De hecho, lo que estimula al narrador de cuentos es precisamente lo que no sabe.
Si un narrador es bueno, entonces nos cautiva y logra que seamos cómplices de su insatisfacción social, y nos concede la experiencia de vivencias extrañas y ajenas que, de otra forma, permanecerían para siempre ajenas. El efecto benéfico de todo esto es evidente: no somos griegos, pero podemos asistir a la guerra que devolvió a Helena con los aqueos, y al desgarramiento de Edipo al encontrar ahorcada a su madre y esposa. No somos japoneses, pero podemos imaginar los invisibles rastros de seda que las amantes del príncipe Genji dejaban en sus labios. No somos italianos, pero nos divertimos con los cuentos pícaros de Boccaccio y sentimos lástima al leer su minuciosa crónica de la gran peste. Tampoco somos ingleses, pero logramos identificarnos con la desesperación de Hamlet, y sentimos que Macbeth nos habla directamente sobre la vida, diciéndonos que es un cuento contado por un idiota, sin otro significado que el ruido y la furia. Y no somos colombianos ni de la generación de García Márquez, pero hasta los huesos nos calan palabras como éstas:
«El gallo produjo un sonido gutural que llegó hasta el corredor como una sorda conversación humana. “A veces pienso que ese animal va a hablar”, dijo la mujer. El coronel volvió a mirarlo.
»—Es un gallo contante y sonante —dijo. Hizo cálculos mientras sorbía una cucharada de mazamorra—. Nos dará para comer tres años.
»—La ilusión no se come —dijo ella.
»—No se come, pero alimenta —replicó el coronel».
(De El coronel no tiene quién le escriba.)
«Los niños habrían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento:
»—La tierra es redonda como una naranja.
»Úrsula perdió la paciencia. “Si has de volverte loco, vuélvete tú solo”, gritó. “Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano”.»
(De Cien años de soledad.)
«La casa se llenó de cuantas bailarinas de cuerda, cajas de música y relojes mecánicos se habían visto en las ferias de Europa. El marqués desempolvó la tiorba italiana. La encordó, la afinó con una perseverancia que sólo podía entenderse por el amor, y volvió a acompañarse de las canciones de antaño cantadas con la buena voz y el mal oído que ni los años ni los turbios recuerdos habían cambiado. Ella le preguntó por esos días si era verdad, como decían las canciones, que el amor lo podía todo.
»“Es verdad”, le contestó él, “pero harás bien en no creerlo”.».
(De El amor y otros demonios.)
«Tránsito Ariza era una cuarterona libre con un instinto de felicidad malogrado por la pobreza, y se complacía en los sufrimientos del hijo como si fueran suyos. Le hacía beber las infusiones cuando lo sentía delirar y lo arropaba con mantas de lana para engañar a los escalofríos, pero al mismo tiempo le daba ánimos para que se solazara en su postración.
»—Aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas —le decía—, que estas cosas no duran toda la vida.»
(De El amor en los tiempos del cólera.)
De lo anterior se podría colegir que la narrativa de García Márquez es admirable no solamente por la creación de personajes verosímiles, que cada cierto tiempo funcionan como espejos fieles o deformantes de nosotros, sus lectores; ni lo es únicamente debido al despliegue de historias que, a lo largo de una o varias páginas, van y vienen sin esfuerzo de lo íntimo a lo político, de lo secreto a lo público, de lo banal a lo deslumbrante. Más bien, lo que nos deleita y fascina, al fin y al cabo, es su dicción y su ritmo. La manera con que nos dice las cosas. El estilo con que narra su historia esa voz que astutamente compone un fresco musical de frases hipnóticas y diálogos que tienen la energía de una conclusión. Así, lo que poco a poco dibuja la prosa de García Márquez es un continente donde la realidad nace del mito. En él no se dice únicamente que había un río cuyo lecho mostraba «piedras pulidas, blancas y enormes», sino que se hace forzoso agregar que tales piedras semejaban «huevos prehistóricos». En él los muertos no solamente envejecen, sino que les aterra la proximidad de la otra muerte dentro de la muerte y por ello añoran a los vivos y sienten una «apremiante necesidad de compañía». En él no es la posibilidad de un retraso mental sino la pureza de otro mundo lo que explica la conducta de Remedios La Bella, y se rechaza de plano la vulgar idea de que se haya fugado, y creemos que es mejor pensar que ella se elevó por los aires hasta perderse en el cielo.
En tal sentido, la voz narrativa de García Márquez nos abandona en manos de su propia poesía y nos remite a los modelos de interpretación que ella misma impone. Esto es, si, por ejemplo, me atrevo a escribir lo siguiente: A) «Un gitano fornido, de gran tamaño, de barba harto crecida y descuidada, de manos muy pequeñas y dedos nudosos y descarnados», y luego me remito a lo que escribió García Márquez en una línea de Cien años de soledad: B) «Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión», ¿qué puedo decir al respecto? Lo más obvio: que se trata de dos oraciones referidas a un mismo sujeto. Y, en seguida, que en A se trata de hacer un inventario casi forense de algunos aspectos destacados del personaje, mientras que en B, con apenas tres brochazos traslaticios, se sugiere su total imagen.
Otro caso. Si yo escribo: «Un ser humano tiene emociones y sentimientos complejos, de manera que no es improbable que llegue a querer apasionadamente, de forma distinta pero con parecida intensidad, a más de un semejante», y después traigo a colación la sentencia de García Márquez en El amor en los tiempos del cólera: «El corazón tiene más cuartos que un hotel de putas», ¿qué pueden pensar ustedes? ¿Cuál podría ser la diferencia fundamental entre ambas expresiones? ¿Acaso no nos informan, básicamente, de lo mismo? En realidad, sí y no. Sí, en la medida en que ambas oraciones nos hablan sobre una específica cualidad de los afectos y deseos humanos. No, en tanto que la primera oración tiene el énfasis puesto sobre todo en la información (y apela a nuestra inteligencia menos que a nuestras emociones), mientras que la segunda oración tiene el énfasis puesto en la expresión misma (y apela a nuestras emociones menos que a nuestra inteligencia).
No conozco ninguna novela de García Márquez que no tenga sus raíces en la Historia de Colombia en particular y de Latinoamérica en general. Esto no quiere decir que haya sido etnocentrista o que diera la espalda al resto del mundo. De ninguna manera. Su formación básica fue en el periodismo, y se hizo tanto en las salas de redacción en Cartagena, Barranquilla y Bogotá como en vagones de trenes cruzando Europa y los países del Este, incluyendo la capital de la Unión Soviética de Nikita Krushov. En cuanto a su formación literaria, él mismo reconoció su deuda con tantos autores clásicos y contemporáneos que sería agotador transcribir su larguísima nómina aquí. (El registro y el balance de tales influencias están descritas insuperablemente por Mario Vargas Llosa en Gabriel García Márquez: Historia de un deicidio.) Pero hubo un novelista al cual admiró por encima de todos los demás: William Faulkner. Éste, como después lo haría García Márquez con Macondo, ideó un territorio mítico para que allí vivieran y murieran sus personajes, y también no dudó en valerse de la Historia para otorgar una densidad aun mayor a sus relatos.
Con respecto a la Historia (así, con mayúscula), vale la pena recordar lo que dijo John Boswell en la justificación de su bello libro The Kindnees of Strangers: que toda escritura histórica pertenece también a la ficción, puesto que detrás de ella existe un autor que elige, registra e interpreta los hechos y documentos que tiene a su alcance, precisamente de la misma forma en que toda escritura que es de ficción es asimismo histórica, pues también nace de un autor que elige, registra e interpreta sentimientos y pensamientos humanos.
Y en cuanto a Faulkner y a la invención de una comarca mítica, aquí viene a cuento lo que escribió hace muchos años ese estupendo periodista llamado Günter Blöcker en su Die neuen Wirklichkeiten (tengo en mi delante la versión castellana: Líneas y perfiles de la literatura moderna). Él dice, en el capítulo dedicado al novelista norteamericano, que los personajes de Faulkner viven en un tiempo arcaico, preinicial, y por tanto en un espacio mítico. Y como lo mítico es algo previo a las leyes lógicas que ha impuesto lentamente la civilización, en su seno palpita lo que es sentido como universal y absolutamente verdadero. Por consiguiente, cualquier relato que nace en aquella comarca mítica adquiere perfiles metafísicos, y el narrador, allí, se transforma necesariamente en un poeta del ser. En palabras (traducidas) de Blöcker: «En él, el soñar y el poetizar todavía están aunados. La liberación que nos ofrece no está en la confección de calcomanías alegóricas, sino en que nos deja soñar con él». Letra por letra, este veredicto también se puede aplicar con justicia a García Márquez.
En alguna parte de su vasta obra, Gabriel García Márquez escribió: «Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien la merezca no te hará llorar». Como todas las sentencias categóricas, su afirmación no deja de ser discutible. Y no obstante, si pensamos en el placer íntimo que ha significado (y ojalá todavía signifique para muchos otros más) la lectura de sus crónicas, relatos y novelas, no queda sino darle por completo la razón. De algún modo misterioso, con cada uno de sus libros nos ha legado un abrevadero de bellezas y alegrías sobre la Tierra.