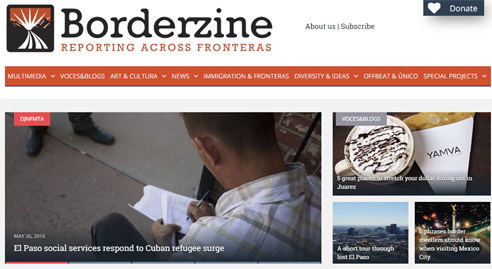Traducido por César Silva Santisteban
EL PASO – Deseo escribir sobre la frontera. Deseo escribir sobre ella sin llorar, pero eso no parece posible. Si todas nuestras lágrimas juntas cayeran sobre el Río Grande/Bravo irrigarían de nuevo su torrente. La edición «Mexodus» de Borderzine justo acaba de salir, y yo deseo leer y escribir acerca de todo esto sin llorar, pero no es posible. Mi amiga Georgina publicó un enlace hacia un artículo de El Diario que dice que 300 mil viviendas en Ciudad Juárez han sido abandonadas. Si calculamos tres personas por cada vivienda, eso significa alrededor de un millón de seres humanos. ¡De eso se trata «Mexodus»! Ya no cruzaré más; he sido «Mexilada».

Ciudad Juárez estaba llena de colores, finales de los 90's. (Courtesía de Cheryl Howard)
La frontera que está en mis recuerdos es alegre. Sobre todo, ingenua e infantil. Yo lanzaba monedas por encima de una pequeña cerca junto al río, donde había chiquillos que se mojaban con tal de embocarlas en unos cucuruchos de cartón o de papel sujetos al extremo de varas o palos de escoba, no pensando en la pobreza sino en la diversión. También tuve que habérmelas con unas ancas de rana en el Florida y, además, viví mi primer —aunque no último— encuentro con meseros elegantes, vestidos todos de blanco y con servilletas de lino blanco alrededor de sus antebrazos. Allá mi abuela compró un loro (Pedro) y lo trajo hasta aquí sin ningún tipo de problemas en la aduana. Siempre visitábamos el Mercado Juárez, ¡y algunas veces en taxi! ¡Oh!
Durante los años sesenta y setenta nosotros veníamos de Alburquerque a la frontera atraídos por la vida nocturna, la rivalidad de los grupos deportivos y para recorrer el interior de México. Veímos desnudistas y mariachis, bailábamos desde rancheras hasta rock and roll. Nos alojábamos en el Sylvia’s, una víctima temprana de la guerra de las drogas. Íbamos de compras al supermercado en el ProNaf. Conseguíamos khalua y tequila. Desayunábamos chiles rellenos en Los Arcos y nos subíamos al bus cuando la estación estaba entre Futurama (ahora S Mart) y el centro. Viajábamos al D.F., Guadalajara, Puerto Vallarta, Oaxaca, Guanajuato y hasta Creel y Los Mochis en el tren que salía de Chihuahua. Los niños de la calle me enseñaron jerga, simón, y los conductores de buses, confianza y paciencia.
Lo exótico devino en familiar. Empezamos en sentirnos en casa. No a la manera ostentosa del turista, sino llenos de respeto. El paisaje, la gente, el lenguaje, los colores, los olores empezaron a ser… tan necesarios como el aire.
En la segunda mitad de los ochenta, nuestros viajes a la frontera fueron para visitar a la familia y conseguir zapatillas de inmejorable calidad, que olían a gomas de mascar de los Tres Hermanos. Cada vez que llegábamos yo compraba numerosos pares, de diferentes tamaños y colores. Finalmente nos mudamos a El Paso y yo quedé extasiada. Podía ver dos países tanto desde mi hogar como desde mi oficina. Podía cruzar el río para almorzar. ¡Incluso podía ir al Florida por ancas de rana! Los fines de semana me encaminaba al Mercado Cuactemoc o al Mercado Juárez, mirando todo con mis gafas veinte sobre veinte, haciéndome de conocidos. Siempre la guía turística para los visitantes: alfombras de Oaxaca, cerámica de Tlaquepaque, ¿sopa de ajo? Yo conocía el lugar preciso.
Podíamos ir a acampar en México. Me enamoré del Mar de Cortez, de los pueblos mineros alrededor de Cananea y de la sofisticación de Hermosillo. Incontables veces fuimos hasta Bajía Kino. Yo regresaba a mi domicilio con arena y sal en el alma y tallas de madera Seri de animales. Trabajé con investigadores de la UACJ, ayudé a estudiantes holandeses que indagaban sobre la frontera a adaptarse y llevar a cabo su trabajo, a varias chicas les presté aros de matrimonio para que se sintieran menos indefensas al ir en bus. Llevé y también envié a mis propios alumnos a través de la frontera para que aprendieran, para que recolectaran información. Nunca tuve miedo; siempre me sentí en casa.
A partir de la década de los noventa, las cosas empezaron a cambiar en ambos lados de la frontera. Más obstáculos para venir a los Estados Unidos, más fiereza en la otra orilla, más homicidios de mujeres y más homicidios de hombres. Mi propio suegro se convirtió en un desaparecido y nunca fue hallado. Hoy todavía voy al otro lado, pero cada vez con menos frecuencia y mayor precaución. Las cosas simplemente empeoran. Después del 9/11 las dificultades para cruzar se han hecho más draconianas; se necesita mostrar siempre un pasaporte y la violencia prosigue en su escalada. Mis alumnos que viven en Ciudad Juárez tienen historias escalofriantes que contar. Con cada una de tales historias, mi corazón, que ya está sobrecargado con el conocimiento de los asesinatos, se hunde un poco más.
Numerosos colegas y estudiantes que tuvieron la posibilidad de mudarse a El Paso, lo hicieron. Los funcionarios y los políticos dijeron que no había nada de qué preocuparse; El Paso era la segunda ciudad más segura de este país. La violencia no iba a afectarnos. Deben estar ciegos y sordos. La violencia nos está afectando. Despedaza familias, aterroriza a la gente, mata inesperadamente o poco a poco a través del miedo. Así es. En este lado, muchos de nosotros estamos en «Mexilio».
Ahora que estoy retirada, mis amigos en Alburquerque me preguntan si volveré. Yo respondo que no. Alburquerque está demasiado lejos de la frontera. En todo caso, de la frontera de mis recuerdos. Además, aquí tengo un río donde llorar.